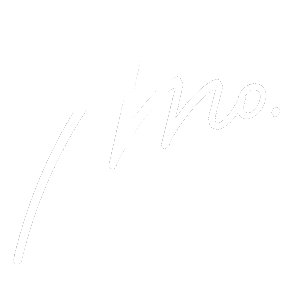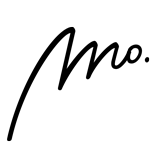El año en que Manuel se descubrió a sí mismo como tal, ya hacía tiempo que era voyeur. Le gustaba husmear tras los visillos; entrever entre las contraventanas; husmear por los hilos de las puertas que se habían olvidado cerrar. Y se excitaba sintiéndose observador silente, sórdido y animal.
Manuel trabajaba como recepcionista en un motel, pero como era un poco idiota, espiar en su lugar de trabajo no encajaba en su concepción responsable del deber. Por ello, solo se paseaba husmeando las ventanas desde los setos del jardín en horas de descanso o fiestas de guardar. Manuel espiaba a tiempo completo las noches que libraba, acercándose hasta la minúscula ventana que colgaba dando al callejón de detrás del gimnasio; el que había en su misma calle. La calle donde vivían sus padres, que era casualmente la misma en la que vivía él de toda la vida.
Cincuenta años después de haber venido al mundo, –en palabras de su madre nació con los ojos muy abiertos– Manuel tuvo una extraña revelación: tenía visiones que venían, directamente del más allá. Por ello, casi sin querer publicó una esquela en el periódico provincial, ofreciendo sus servicios como vidente. Y casi sin querer recibió la primera visita en su nuevo campo profesional.
Una señora de unos cincuenta y veintitantos llamó al timbre. Y subió uno a uno los seis pisos que separaban la calle de la vivienda de Manuel. Al alcanzar por fin la puerta del cubículo, apoyada en la madera mientras recuperaba el aliento, descubrió a su espalda la flamante puerta del ascensor. Así era esta señora, de cuyo nombre, en ocasiones no se acordaba ni ella misma.
Manuel comenzó a visualizar el futuro de su clienta, al tiempo que sintió un hálito –especie de calambre– que le estremeció la espina dorsal al completo. Sintió una sacudida intensa y comenzó a notar como su percepción de la realidad se alteraba plenamente. De súbito, su mirada, transmutada, pendía del plano picado del techo. O dicho de otro modo: podía sentirse en su cuerpo y verse a sí mismo, simultáneamente, a través de la visión externa. Y no podía sentir mayor excitación por ello, pues más supondría ya algo peligroso para su ritmo cardíaco.
Así fue como Manuel se destapó en vidente, médium o lector de energías. Al gusto del consumidor. Porque la única verdad era que Manuel solo se veía a sí mismo. Ni futuro, ni espíritu comunicante ni el Cristo que lo fundó. Manuel estaba como un cencerro y era capaz de observarse a sí mismo sin que nadie, ni él mismo, se diese cuenta. Y eso le ponía tan caliente como un café de esos que se piden con leche natural –y perfecto asentimiento del camarero– pero que luego, al intentar dar un sorbito, parece estar servido directamente desde las fauces de un volcán en erupción muy fuerte.
Manuel era un asqueroso que combinaba su parafilia con altas dosis de ingenio. Solo así era capaz de disfrutar y, además, ser capaz de cobrar por ello.
Una diabetes mal sobrellevada a base de bourbon y peladillas de Zaragoza alimentó su monstruo interno del glaucoma. Por ello, y en vistas a que su visión era cada vez más y mas restringida, intentó adaptar su negocio a una versión hilo telefónico. Pero fracasó estrepitosamente, pues se delataba al pedir a sus clientes que le describiesen qué llevaban puesto, añadiendo a renglón seguido qué llevaban de ropa interior.
Manuel murió solo, con trescientos euros en el banco y –lo que era peor– ciego. Lo encontraron el casero, un policía y el delegado del banco que se acaba de quedar con el piso. Ante aquellos tres pares de ojos observándole, reposaba sentado en su sillón del lado de la ventana. Muerto, pero en pose contemplativa. La cortina, trazando un corte longitudinal que permitía mirar sin ser visto. Y el dedo del finado, acartonado por el paso del tiempo y del rigor mortis, palpando esa fina apertura. Como queriendo no olvidarse –para toda la eternidad– de que lo único que había amado en toda su vida, era el simple placer de fisgonear.