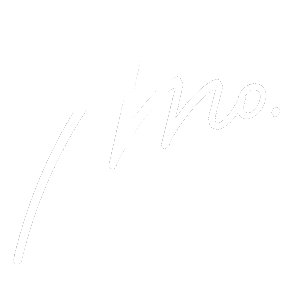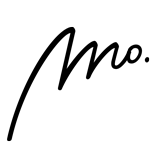Un idiota haciendo turismo es al viaje, lo que el vinagre es al flan de queso.
Hay lugares en el mundo que no deberíamos dejar que los pisotee el turismo idiota. Debería existir una policía del turismo que delimitase con férrea disciplina el uso y disfrute de los espacios que no deben ser atormentados. Porque el turismo idiota atormenta. Es capaz de absorber la energía, la vida de los lugares. Lo unifica todo; lo cosifica. Es un concepto que solo cambia el decorado de las vidas de estos zombis por unos días –como si fuese el cartón piedra en las películas antiguas– mientras ellos van deambulando de allí para acá entre restos de comida y botellines de plástico. Van a las mismas tiendas –porque ya las hay en cualquier punto del planeta–; pretenden hacer lo mismo que hacen a diario –comer como cerdos y beber como dromedarios que encuentran agua por sorpresa–. Y fotos, ¡muchas fotos! Lo más importante para ellos es que quede constancia gráfica de que sus pies y su culo pisaron aquel lugar maravilloso –contaminándolo en las más incómoda realidad que jamás acertarán a aceptar.
Hay muchísimo que razonar acerca del turismo idiota, pero dejaré de lado las especificidades y me centraré solo en dos conceptos, que considero claves: el parque temático y el espíritu aventurero.
El parque temático es un asunto que, a estas alturas del siglo veintiuno, llevamos incrustado en nuestro imaginario social colectivo. Para conocer el origen de esta idea es necesario remontarse a la edad media; tal vez, a aquellas primeras ferias de ganado, en donde el comercio era el argumento preferente y por ello había que atraer a la mayor cantidad de posibles compradores potenciales. Es en aquellas primeras concentraciones de personas que hacían transacciones netamente económicas donde sucede lo que te cuento; ni más ni menos que en la prehistoria del capitalismo moderno.
Ese concepto de concentración de alicientes como señuelo se va integrando en el saber popular hasta que con el paso de los siglos dejamos de lado las ferias de ganado y nos adentramos en aquellas ferias/exposiciones universales de mediados del siglo diecinueve. Fíjese el lector que he escrito universales en cursiva, pues la universalidad de aquellos acontecimientos puede imaginarse tan solo con razonar un poco el paupérrimo nivel de intercomunicación continental que existía en aquel momento histórico. Pero el reclamo estaba servido: decenas de miles de visitantes acudían sí o sí a disfrutar de aquel acontecimiento. Era un germen, ya más consistente, de lo que estaba por llegar.
Porque el siglo veinte alumbra los parques temáticos como tal: Disneylandia en California; Cuba, en Cuba. ¡Calma! Me explicaré a continuación; no hacen falta esos ojos como platos que has puesto, persona lectora que me regalas tu tiempo.
Lo de California lo tenemos todos claro: un señor con bigotito se adelanta a su tiempo, dándole conciencia humana a los animales en formatos infantiles disfrazados de cuentos populares. El éxito es tal –gracias a la hegemonía del cine en aquella época– que no sabe dónde esconder tanta pasta como está ganando. Y en otra epifanía decide –hablo en singular simplemente como licencia literaria satírica; el señor Disney no lo pensó ni lo hizo todo él solo, lógicamente. Pero es divertido imaginarlo así–. Anyway… Como iba diciendo, en otra epifanía este señor con bigotito decide comprarse un terrenito en California y plantarle un castillo de pega –a imagen del que utilizan como símbolo mundialmente reconocible–. Alrededor del castillo diseñan una serie de atracciones y ¡boom! ¡El primer pelotazo en esta materia!
De algún modo lo que hace Disney con su parque es aplicarle una escala gigante –y una duración permanente– al concepto de feria de atracciones que se había ido afinando precisamente desde las primeras ferias de ganado medievales que he citado anteriormente. La fiesta que se fue consolidando en el radio de acción de las mismas fue sofisticándose con la llegada de la revolución industrial y el desarrollo tecnológico. La diversión como reclamo para perpetrar transacciones económicas. El señuelo para que la economía del ocio fluya.
Así es como tras siglos de evolución y aceptación social, el concepto de parque temático está perfectamente arraigado en nuestra filosofía vital, hasta tal punto de que somos capaces de extrapolar el concepto gracias a nuestra maravillosa mente abstracta. Hemos llegado hasta el punto en el que cualquier lugar puede parecernos un parque temático. Así lo aceptamos sin rechistar –siempre que seamos idiotas, claro está. Y parte de la culpa de esta concepción la tiene, como no, Cuba –según Estados Unidos, ¡faltaría más!
Por supuesto que hablaré de Cuba como verdadero origen del parque temático moderno, pero ello será después de la publicidad…


Cuba es un parque temático por obra y gracia del liberalismo económico.
Esta frase que acabo de escribir, lo reconozco, es cojonuda. Pero, para ser preciso, Cuba no tiene la patente del concepto turístico de parque temático. Son las colonias históricas las que han desarrollado este papel desde que la era de los descubrimientos alumbró el voy y vengo para llevarme lo que más me convenga.
Pasado el tiempo de los intrépidos conquistadores, una vez asentado el dominio europeo, se instaura en la imaginería popular el concepto de los paraísos al otro extremo del viaje, (más tarde regresaré a este punto porque ahora mismo me interesa centrarme en la idea exclusiva del lugar que aporta un todo para vivir una experiencia vital). Las colonias ayudan a desarrollar esta percepción pero el gigante económico en que se transforma Estados Unidos a finales del siglo diecinueve irradia su radiactividad del ocio hasta una isla estratégicamente privilegiada: Cuba.
Todo andaba sobre ruedas hasta que la revolución cubana derrumba los casinos, cabarets y burdeles para instaurar un satélite soviético en las mismas narices de Sodoma y Gomorra. Y es precisamente aquí –sin pretenderlo– donde se gesta la base ideológica del concepto de parque temático que más daño está haciendo a la humanidad idiotizada: no me importa tanto lo que realmente esté sucediendo allí, mientras yo pueda vivir la experiencia por la que he pagado. La creme de la creme del turismo idiota. La colonización temporal a golpe de talonario y fotografía. El puntito tachado en el mapa del estuve allí –sin necesidad de importarme quienes y cómo estuviesen allí por motivos no turísticos. Podría escribir un ensayo entero pero hoy no es el día ni el lugar.
Me falta hablar de un concepto clave tras el de parque temático: el espíritu aventurero. Trataré de ser breve a la par que incisivo.
El carácter aventurero es un rasgo del carácter, como lo puede ser el ser tímido o el ser tendiente a procrastinar. Tal vez la diferencia sustancial entre los tres ejemplos planteados sea el que el ser aventurero conlleva la asunción de riesgo; la anteposición del placer que saborea el subidón de adrenalina constante. Este es el carácter aventurero. Y, seamos honestos, aventureros como tal hay muy pocos.
El carácter aventurero tiene su cenit ideológico en el romanticismo que se perpetúa durante el siglo dieciocho. La magia del viaje, lo divergente con la cultura propia. Y, como no, la magnificación alevosa de la realidad.
El viaje puede ir muy bien, bien, regular, mal, desastroso o calamitoso. Pero el carácter aventurero siempre se quedará con los aspectos positivos –no hay aventureros pesimistas, lógicamente–. Luego, al contar el viaje, magnificará agrandando en su mente los logros. Ese es el quid de la cuestión: el aventurero vive su viaje y luego lo cuenta a través de su perspectiva. Pero es una mera distorsión. ¡No estaba tan bueno aquel gusano que comiste! ¡No era tan maravillosa aquella congregación de bandidos con la que te cruzaste y tuviste la suerte de sobrevivir! No era tan grande aquel recorrido, ni era tan alto aquel señor ni era tan verde aquel oasis… Mil ejemplos podemos imaginar.
Por todo ello y acercándome peligrosamente al borde de este artículo, el aventurero encubre sin querer a un fantasioso –que es el que termina compartiendo sus vivencias con otro tipo de personas. Antiguamente, el viajero reducía su radio de acción a su círculo de relaciones personales directo –a excepción de los comunicadores y personajes públicos–. Pero en la actualidad, la hiper comunicación ha hecho saltar todos los límites. El viajero es cualquiera pero su mensaje somos todos. Nos llega a todos: aparece en nuestros teléfonos.
Y aquí, como siempre, aparece el problema. Porque cualquier idiota motivado invierte una suma de dinero en un viaje y se planta en cualquiera de los miles de parques temáticos que hay esparcidos por todo el planeta –sean parques en su definición primaria o en la definición cubana que se ha expandido ya hasta copar incluso la mayoría de reservas naturales del planeta. Ni siquiera la Antártida se escapa de la acción contaminante de los idiotas haciendo turismo.
Lo único que nos queda al resto de mortales con pensamiento crítico es silenciar sus publicaciones. Y condenar la barbarie que supone para el medio ambiente que centenares de miles de idiotas pisoteen lugares hasta los que nunca deberían haber llegado físicamente. Condenar la estupidez de su podredumbre allá por donde pasan; allá por donde se masifican.
No hablo de satanizar al turismo pero sí de llamarles idiotas a la cara a quienes lo son. No reírles las gracias. No escuchar sus historias de mierda –a pesar de que las cuenten como si fuesen el primer humano sobre la luna–. ¡Que les pasen la tarjeta de embarque allá por donde termina la rabadilla!
Y para aquellos escépticos bien pensantes que duden la capacidad para poder discernir entre quién es un idiota y quién no lo es –en los parámetros que estoy definiendo– simplemente les digo que miren sus teléfonos, que miren sus redes sociales. Hoy es un buen día para ello.