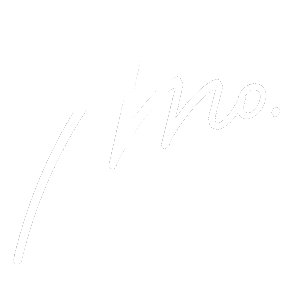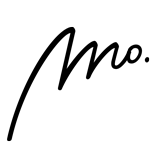Todo tiene un final, que no es lo mismo que afirmar que todo tiene un fin. Porque es cierto que la finitud de la propia lógica humana nos lleva a comprender la idea de final. Asumirla es más complejo, sobre todo cuando se trata de nuestra propia finitud física. Pero aún así, es inevitable contemplarlo como algo, perdonen la redundancia, inevitable.
Distingamos pues final y fin. Porque el fin de las cosas puede tener un sentido. Por ello no es lo mismo, aunque se escriba de igual modo. Por ello, tener un fin cuando se lleva a cabo una acción es algo fundamental. Un leitmotiv. Algo que guíe el entusiasmo por realizar algo. Por vivir, algo.
Una de las características en la cultura pop de este hiperconectado siglo veintiuno en los países bien vivientes es el aferrarse a obras audiovisuales y concentrar toda la efusividad que le provocan al espectador, para terminar transformándola en una especie de motivo vital. Lo que acabo de escribir en el párrafo pretérito: leitmotiv. Algo que canaliza su entusiasmo.
Esto lo podemos ejemplificar ahora mismo, porque uno de los momentos culturales más maravillosos que hemos podido vivir por ahora es el presente: el fin de juego de tronos. Y vuelvo a matizar, no hablo del final, sino del fin. Muy distinto un asunto del otro.
El final de juego de tronos no les va a gustar. El final será el que será y me la suda, por delante y por detrás. Lo disfrutaré como espectador y a otra cosa. Si colma mis expectativas, fantástico. Y si no, pues fantástico también. Quedará en la memoria de lo sublime o de lo decepcionante. Pero ocupando el lugar concreto del cajón concreto de la memoria. Que no se mezcle con nada que no se tenga que mezclar. No es algo que escape de la lógica lo que acabo de exponer.
En cambio, normalizado por la concepción del presente aparece el fenómeno que lleva veinte años gestándose y que ahora ruge con la halitosis del dragón cuando eructa: no nos gusta el final –a pesar de que no lo hemos visto todavía; nos lo olemos. Y queremos que se repita. ¡Que lo vuelvan a escribir y rodar! ¡Merecemos un final a la altura de nosotros como fieles fans del show! Firmemos una petición en change.org. ¡Súmate a la causa justa de que no nos dinamiten nuestra ilusión! (sic).
El final de juego de tronos será el que será. Pero el fin de juego de tronos, –más allá de reflejar los juegos de poder crudo de los seres humanos, enmascarando al mismo tiempo formalmente un culebrón en toda regla de los que veían en los noventa nuestras abuelas– ha sido maravilloso: demostrar a las claras la cantidad de gente absurda que cacarea, aúlla y profiere exabruptos por norma.
No me refiero a los pobres desgraciados que decidieron llamar a su hija como esa heroína de la serie y que ahora se maldicen porque ha perdido la chaveta y se ha vuelto el demonio. No me refiero a ellos porque tampoco son ninguna novedad –también hubo padres de olfato agudísimo que tuvieron la feliz idea de ponerle a su niño recién nacido, MichaelJackson. Estos están fuera de todo análisis circunstancial; sencillamente son así y como tal habrá que quererlos.
Los que me fascinan son aquellos que, no solo no comprenden ni respetan qué supone la creación artística (sobretodo si no es suya), sino que pretenden sabotear todo aquello que no les guste. Los modernos censores auto reconocidos como bien pensantes. Consumidores de medio pelo e insuficiente capacidad crítica real. El presente que más ruido hace y ante los que la masa idiotizada se queda pasiva, dejándoles hacer cada vez más y más.
El final de juego de tronos no les va a gustar. Pero lo verán. Y pondrán a parir a los responsables. Y correrán ríos de datos a través de la red. El fin del producto cumplirá su misión. También, el fin de los imbéciles –siempre el mismo… demostrarle al mundo lo imbéciles que son. Y aquí importará bien poco si gana el pánfilo de Jon Snow, la arrojada Arya Stark o el astuto Tyrion Lannister. O cualquier otro, lo mismo da. Aquí lo importante será que pasado mañana será otro día.